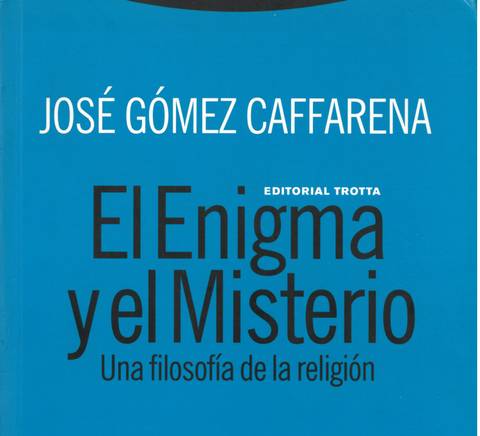José Gómez Caffarena S.J. (1925-2013)
Augusto Hortal Alonso S.J.
José Gómez Caffarena, SJ, 5 de febrero de 1925 - 5 febrero de 2013, publicado en Diálogo filosófico, Año 29, enero/abril 2013, pp.143-147
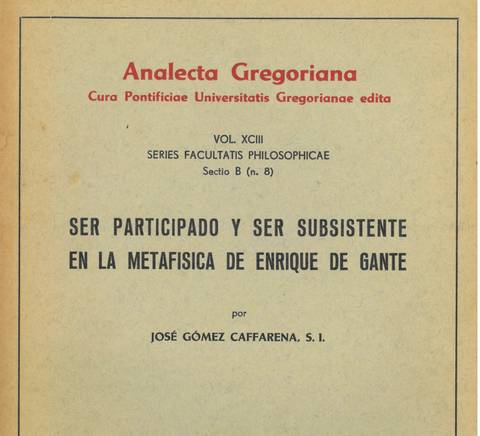
José Gómez Caffarena falleció en Madrid donde había nacido 88 años antes. Detrás deja una biografía intelectual y una trayectoria personal merecedora de ser recordada y valorada. Deja también numerosos escritos, más numerosos alumnos, y sobre todo muchos amigos.
Tras sus estudios en el Colegio de Areneros de los jesuitas de Madrid, entró en el Noviciado de la Compañía de Jesús en Aranjuez (1941); allí mismo cursó Humanidades. A continuación, pasó a estudiar Filosofía en el Filosofado que tenían los jesuitas en Chamartín de la Rosa (Madrid). La filosofía que por aquellos años se enseñaba en Chamartín, como en otros Filosofados S.J. de España, seguía las huellas de Suárez. Los PP. José Hellín, José María Díez-Alegría y Luis Martínez Gómez fueron sus profesores y luego sus colegas de docencia.
Tras estudiar Teología en Granada y en Heythrop (Inglaterra), hizo el doctorado en la Universidad Gregoriana sobre el tema “Ser participado y ser subsistente en la metafísica de Enrique de Gante” (1958).
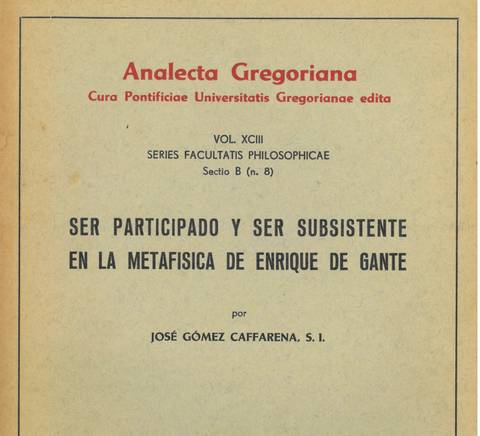

En Roma tomó contacto con el tomismo renovado de Maréchal y, a través de él, leyó y se inspiró en Kant. Desde entonces le acompañó Kant: su crítica del conocimiento como punto de no retorno, para la que no hay hechos desnudos sino interpretaciones más o menos avaladas o desmentidas por los hechos. Interpretacionismo, lo llamaba entonces (todo conocimiento humano contiene un margen de interpretación) que luego se transformó y enriqueció en forma de hermenéutica, especialmente la ricoeuriana.
La referencia a Kant no se centraba sólo en su criticismo, sino también en la revolución copernicana, en el primado de la razón práctica, en una visión humanista de la filosofía trascendental, abierta a la fe teísta que se hace posible cuando abandona la pretensión de ser ciencia.
Caffarena fue un gran lector. De casi todo lo que leía sabía encontrar resonancias de su propio pensamiento: Santo Tomás, Kant, Ortega y Gasset, Kierkegaard, Blondel, Bergson, Ricoeur, Robinson, Bloch, Garaudy, Zubiri, etc.
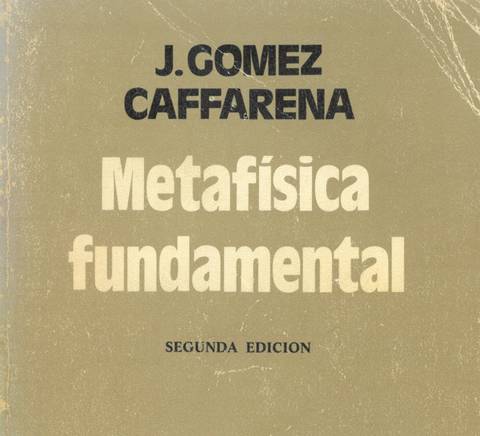
En 1956 se incorporó al claustro de la Facultad de Filosofía de la Compañía de Jesús trasladada ahora a Alcalá de Henares. Entre 1955 y 1968 se gestó en Alcalá de Henares un clima intelectual que marcó a todos los que tuvimos la suerte de estudiar allí aquellos años. Esa aventura compartida nos impactó y nos marcó. Fui alumno y discípulo de Caffarena en la primera mitad de los años 60 en aquel milagro intelectual e institucional que fue la Facultad de Filosofía S.J. de Alcalá de Henares. En sus clases asistimos a esa aventura intelectual de pensar hacia Dios que terminó plasmándose en la Metafísica Fundamental (1968), la Metafísica trascendental (1969) y culmina con la Metafísica religiosa (1973), segunda parte de la Filosofía de la religión publicada conjuntamente con Juan Martín Velasco (autor de la primera parte del libro dedicada a la Fenomenología de la religión).
No he conocido a nadie de los que vivimos aquello que no mire para atrás con agradecimiento; y en esa aventura ocupaba un lugar preeminente, entre otros, José Gómez Caffarena. Disfrutamos allí y luego disfrutaron otros muchos en las aulas de Comillas y en los seminarios de Fe y Secularidad y del Instituto de Filosofía del CSIC de la afable pedagogía de Caffarena al que ninguna alegación le resultaba despreciable: él sabía acogerla, ennoblecerla, situarla en un nivel que dignificaba al que se consideraba autor de una ocurrencia banal. Quienes desde su docencia asistimos a la gestación de estas obras y de este pensamiento quedamos impactados por la honestidad intelectual que nos ayudó a “depurar” nuestra manera de pensar y de hablar sobre Dios y la religión. La aparición del libro de Robinson Honest to God (Sincero para con Dios) y el debate en torno a la “muerte de Dios”, en la que Caffarena intervino de manera muy activa y lúcida no nos cogió desprevenidos.
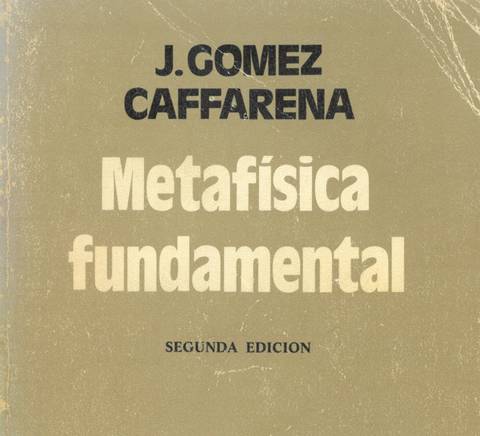
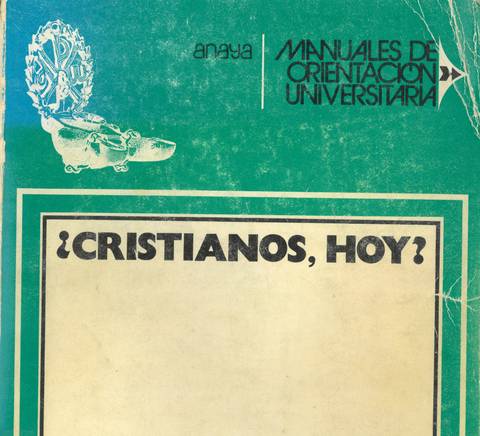
Paralelamente empezó a impartir docencia de Teología para universitarios, primero en las aulas del ICAI, después en el Instituto Universitario de Teología, luego durante muchos años en el currículum para postgraduados de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. De este entorno surgen sus libros Hacia el verdadero cristianismo (1966), La audacia de creer (1969), ¿Cristianos hoy? (1971) y la colección de artículos reelaborados en el volumen significativo de su pensamiento La entraña humanista del cristianismo (1984). Todos fueron reeditados.
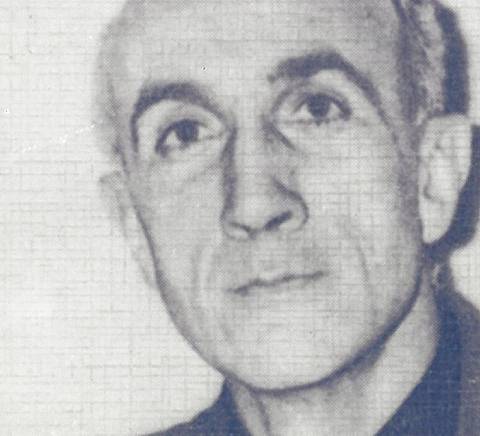
“Creer o no creer en el hombre: ¿no es esta la cuestión?” con esta pregunta introduce Caffarena su libro La entraña humanista del cristianismo.
Parafraseando el pasaje de la carta de Santiago escribe Caffarena: “mostradme sin fe en el hombre vuestra fe en 'Dios'; que yo os mostraré por mi parte una fe en el hombre que ya es fe en Dios". La fe en Dios tiene como su más importante condición de posibilidad una extraordinaria intensidad de la fe en el hombre. La misma noción de 'Dios' sólo cobrará una configuración aceptable en tanto entendamos por 'hombre' una realidad abierta a algo a la vez infinito y amoroso. El cristianismo no será nunca un puro humanismo; tiene una última mirada trascendente, que desborda los límites de lo humano; pero el cristianismo es la religión humanista por excelencia, que eleva lo humanista a rango religioso.
Caffarena hacia dentro trata de humanizar al cristiano, destacando lo razonable y plausible de la fe, la plausibilidad del Misterio. Caffarena hacia fuera trata de abrir el enigma humano al Misterio divino.
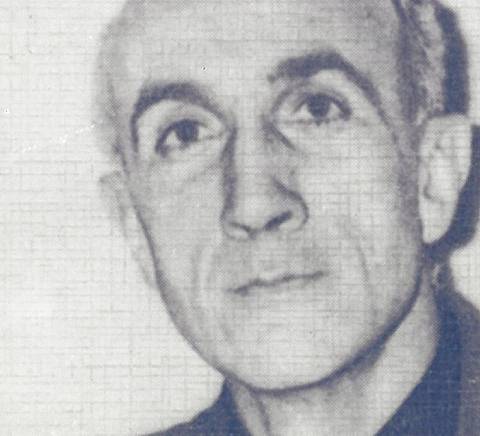
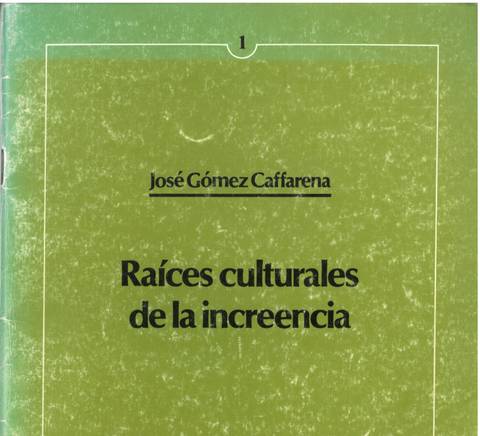
A mitad de los años 60 Caffarena, junto con Alfonso Álvarez Bolado, forma parte de una comisión de jesuitas encargada de plantear cómo responder en España al encargo de Pablo VI a la Compañía de Jesús de hacer frente al creciente fenómeno del ateísmo. De ahí nace el Instituto Fe y Secularidad que fue durante más de 30 años, especialmente durante los últimos años del franquismo y los primeros años de la democracia, un lugar de encuentro y debate sobre los temas filosóficos, teológicos, sociales y políticos de actualidad.
Caffarena, director del Instituto entre 1976 y 1988, trabajó allí hasta que dicho Instituto terminó sus actividades. Las memorias académicas del Instituto Fe y Secularidad, publicadas anualmente, permiten seguir el rastro intelectual de Caffarena, su participación en los debates sociales y eclesiales de esos años, además de sus publicaciones. De ese entorno nace el Foro del Hecho religioso, liderado por Aranguren y Caffarena.
También merece ser mencionada su participación asidua en las primeras reuniones interdisciplinares de la que terminaría siendo la Asociación Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA). Especial mención merece el Máster en Ciencias de la Religión, primer título universitario en España que aborda el tema de la religión en clave interreligiosa, y al que Caffarena dedicó mucho empeño e ilusión.
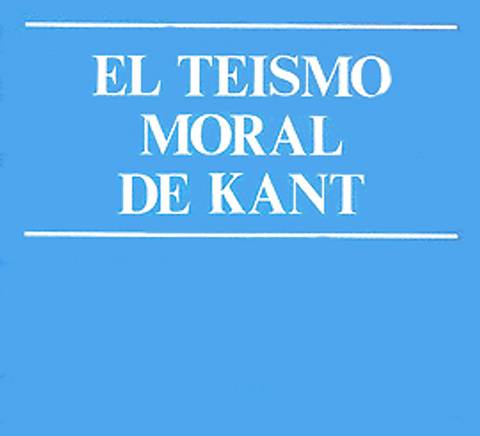
Profesores y alumnos de la Facultad de Filosofía de Alcalá se incorporan a partir del 1969 a la Universidad Pontificia Comillas trasladada a Madrid por aquellos años. En ella ejerce su magisterio José Gómez Caffarena hasta su jubilación. A su enseñanza de la Metafísica que ahora queda en manos de algunos de sus discípulos pero que él sigue cultivando y en ocasiones dando él mismo las clases, se añade la Filosofía del Lenguaje que es una de sus preocupaciones fundamentales de los últimos decenios de su docencia y sobre todo la Filosofía de la religión. Entre 1968 y 1976 también imparte cursos de doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma.
Kant sigue siendo su mentor y acompañante; la metafísica y la filosofía de la religión con una fuerte impostación ética, sus campos preferentes de cultivo. De ahí nace El teísmo moral de Kant (1983). Para él Kant está muy cerca de la entraña humanista del Evangelio que prolonga y enriquece el respeto en amor ¿Qué aporta el cristianismo a la ética? (1991).
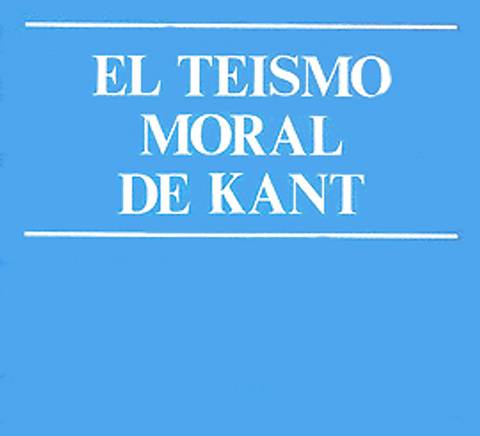
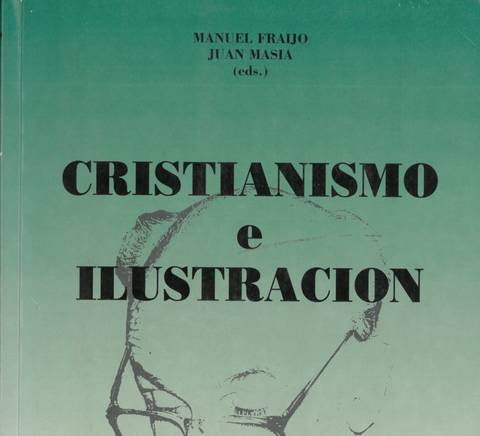
Al cumplir los 70 años M. Fraijó y J. Masiá le ofrecieron un libro-homenaje con motivo de su jubilación (Cristianismo e Ilustración, 1995). Nombrado profesor emérito ese mismo año se le invita a tener el curso de doctorado en el que vierte todo su conocimiento y toda su minuciosa exégesis del pensamiento kantiano en el que, a la postre, termina siendo su último libro publicado: Diez lecciones sobre Kant (2010).
Como escribe José Egido en la tesis doctoral que dedicó al pensamiento de Caffarena (Fe e Ilustración: el pensamiento de José Gómez Caffarena, 1999) el núcleo del pensamiento de Caffarena se centra en “Kant, el humanismo y la progresiva apertura al estudio de la religiosidad y de su ausencia (‘increencia’), así como de las religiones…” En el epílogo de esta tesis el mismo Caffarena desvela lo que está siendo y va a ser su ocupación fundamental en los años siguientes: escribir una Filosofía de la religión en la que trataría de ofrecer una visión sintética del hecho religioso, una revisión de las posturas filosóficas desde las que se ha filosofado sobre la religión para acabar con una parte más propositiva. Considera que esta filosofía de la religión (“una” entre muchas posibles, la suya) no podrá ser heredera de las Metafísicas, aunque recogerá muchos temas de ellas.
Emérito en la Facultad de Filosofía de Comillas sigue colaborando con el Instituto de Filosofía del CSIC. Sus seminarios en el Instituto de Filosofía dedicados a la Filosofía de la religión en estrecha colaboración con José María Mardones (+2006) dan lugar a la publicación de tres volúmenes de Materiales para una Filosofía de la Religión (tomos I, II y III).
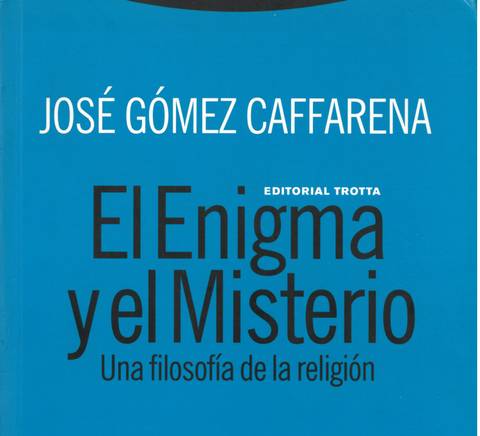
Sus muchas publicaciones y su diálogo con los autores que iba leyendo fueron retrasando y enriqueciendo su obra culminante El enigma y el Misterio (2007). En esta obra se recogen y resuenan con nuevos matices y un tono menos asertivo, algo más modesto, todos sus escritos filosóficos anteriores. A escribir El enigma y el Misterio dedicó muchos años de su vida y muchas horas de trabajo y reflexión. En él se reflejan sus muchas lecturas, sus reflexiones, sus búsquedas, su honestidad intelectual, esa hermenéutica de la empatía conciliadora capaz de aprender de todos sin dejar de cultivar un sentido crítico lleno de matices, y, sobre todo, su pasión por el enigma humano y por el Misterio divino, al que es plausible invocar como Dios, Amor originario. Trata con gran delicadeza a todos los autores y puntos de vista, y reivindica con toda modestia y convicción la plausibilidad de la fe religiosa. Su planteamiento se adscribe a la cosmovisión del idealismo de la libertad (Kant), tomando distancia pero dialogando con el naturalismo (Hume) y con el idealismo objetivo (Hegel). Está escrito con un estilo lleno de incisos y salvedades, como una obra de orfebrería para la que ningún detalle, ningún matiz es insignificante.